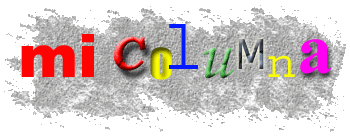A comienzos del siglo XXI ha habido una escalada en la campaña de difusión universal de la democracia política y su complemento, la economía capitalista. Es improbable, sin embargo, que los misioneros de ese sistema logren sus objetivos, que encuentran dos obstáculos principales. Uno es de carácter cultural: la experiencia histórica de más de media humanidad dificulta en extremo su conversión a modelos ajenos a sus costumbres y repugnantes a sus creencias. Las recientes experiencias electorales en Afganistán e Irak, además de ser insuficientes como estructuras democráticas, no son trasladables con facilidad a otros países árabes no sujetos a ocupación militar externa. El segundo factor, de carácter interno, es la discrepancia profunda entre la teoría de los ideales y las prácticas democráticas y su aplicación.
Algunas de las mayores democracias europeas, por ejemplo, descansan en la institución más contraria a la democracia y más alejada de la modernidad, la monarquía. ¿Cómo trasladar la imagen de la reina de Inglaterra vestida para el té y con una enorme cartera de cuero extendiendo su mano soberana al vencedor de las elecciones para autorizarlo a formar gobierno a la realidad política de Arabia Saudita en donde dizque hubo elecciones locales en las cuales no votaron las mujeres porque no había cabinas suficientes para acomodarlas? En Estados Unidos, la democracia parlamentaria más antigua, ocurren cosas como la elección del presidente por la corte suprema que no sería desde luego admitida por Washington si tuviera lugar en otra parte. El país que domina en el mundo es a la vez uno de los pocos que siguen aplicando la pena de muerte con desconocimiento absoluto de los derechos humanos, cuya observancia predica a aliados y enemigos. Con el pretexto de defender la libertad y propagar la democracia, se ha desatado una guerra inútil e interminable en Irak.
El panorama es más confuso todavía en países en vías de una equilibrada integración nacional, como algunos de América. Los movimientos indígenas han logrado, mediante manifestaciones masivas de descontento y reivindicación, derrocar a presidentes de Ecuador e influir en la vida política de Guatemala. Pero el caso cumbre ocurre en Bolivia, país caracterizado por haber tenido numerosísimos gobiernos de corta duración a lo largo de su historia y donde el proceso en curso da testimonio de la debilidad de las instituciones democráticas, de la mentira internacional que insiste en analizar lo ocurrido como forma de preservar la constitución política del Estado y la ceguera de no aceptar que se trata de un desbordamiento que exige justicia y demanda cambios profundos en la sociedad.
El presidente Sánchez de Losada electo en forma democrática, tuvo que renunciar en octubre de 2003 porque recurrió a la fuerza para intentar, sin lograrlo, superar las manifestaciones de reclamo de los grupos populares, en especial indígenas. Lo reemplazó su vicepresidente, Carlos Mesa quien afrontó una serie de obstáculos hasta que tropezó con demostraciones de antagonismo similares a las que derrocaron a su antecesor. Cuando renunció, los presidentes de las dos cámaras del congreso, a quienes por constitución correspondía acceder a la presidencia, se apartaron a causa del antagonismo popular y asumió el presidente de la corte suprema, con el encargo de convocar elecciones anticipadas. La apariencia de gobierno constitucional fue mantenida pero ¿es democracia el gobierno electo por la fuerza de la protesta de los grupos marginados? Lo ocurrido sin duda es un primer paso en el triunfo de la justicia pero no es la democracia que se comercializa por el mundo.