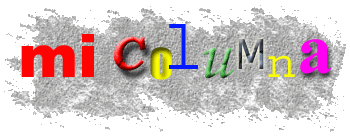Leí “Historia de Roma” de Pièrre Grimal, un compendio breve pero sustancial del tema, con el fin de preparar una visita a la ciudad. Ocurrió que lo aprendido sirvió de poco para los itinerarios turísticos a través de ese monumental crisol de la historia universal pero en cambio fue muy útil para recordar que la trama se repite sin que la humanidad aprenda su lección y que lo ocurrido antes de nuestra era y a principios de ella está presente de nuevo en nuestro pretencioso recién inaugurado milenio del progreso y de la tecnología. Roma tuvo, por ejemplo, cuando empezaba a ser centro del universo, un rey guerrero, con el apropiado nombre de Tulio Hostilio, que declaró una guerra preventiva contra la ciudad rival, Alba Longa, a fin de consolidar su centro de poder. No es difícil encontrar paralelos entre las decisiones de nuestro rey guerrero en curso y las de su antecesor de muchos siglos atrás.
Pero la similitud más escalofriante se dio en tiempos de la república y se repitió en los albores del imperio. El crecimiento y el desarrollo de Roma habían dado origen a la división de los pobladores entre patricios y plebeyos. Los primeros gobernaban y eran dueños del poder económico. Los segundos, la mayoría, malvivían bajo la égida aparente de los poderosos. Después de haber intentado sin éxito mejorar su condición por medios políticos y legales, los plebeyos decidieron, como dice Grimal, efectuar una especie de huelga general, negándose a participar en la vida de una ciudad que los maltrataba y retirándose a un campamento fuera de Roma. Los patricios, incapaces de reaccionar contra esa táctica, tuvieron que ofrecer algunas garantías para que la plebe, indispensable para la vida de la sociedad, se reincorporara a la ciudad.
Los paños tibios no fueron a la larga suficientes para establecer el equilibrio social Al fin de la era republicana las guerras civiles asolaron los campos de Italia y diseminaron la pobreza. La incapacidad de los gobernantes para solucionar las carencias del pueblo fue la semilla de donde surgió el imperio.
No obstante que se lo quiera disfrazar, la diferencia entre quienes todo lo tienen y quienes carecen de todo ha sido y es el problema fundamental en la historia de la convivencia humana. La huelga general de los plebeyos en la antigua Roma, siglos y siglos antes del rato que nos corresponde vivir, tiene alguna similitud, por ejemplo, con las reivindicaciones multitudinarias de los indígenas en ciertos países de nuestra América, como Bolivia, Ecuador, Guatemala… y el parto del imperio se repite en el colapso del comunismo, que fue el único intento organizado por establecer la justicia social, con pésimos resultados en general.
Las ruinas colosales de la capital de Italia, lugar donde todavía convive el centro de poder de la religión más numerosa con un gobierno civil de elite, deberían servir para meditar en algo más que el ingenio fascinante de quienes allí han vivido. Podrían traer a cuento el escollo que nadie ha resuelto, el fallo que mina el poderío de los más altaneros, el nudo gordiano de la historia. Tendría que tronar el eco que exige encontrar un sistema distinto que reconozca de manera práctica y concreta que toda persona humana tiene el derecho de vivir con decencia y todo gobernante la obligación de respetar y servir a sus conciudadanos.